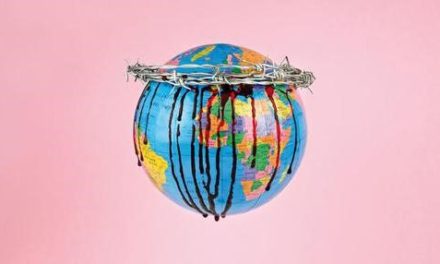En la década de 2010, muchos países de todo el Sur global viraron decididamente a la derecha. Presagiada por el ascenso de Recep Erdogan en Turquía en la primera mitad de la década de 2000, una ola de populismo autoritario llevó al poder a figuras políticas como Mahinda Rajapaksa, Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte y Narendra Modi, con contundentes mandatos populares. Más recientemente, Javier Milei obtuvo la victoria frente al candidato de centroizquierda Sergio Massa en la elección presidencial argentina, y en otras partes, como por ejemplo en Sudáfrica e Indonesia, el populismo autoritario sureño constituye una corriente subterránea significativa que altera de modo importante los tableros políticos establecidos.
Sin embargo, mientras que el populismo autoritario es una fuerza política que hay que tener en cuenta en Asia, América Latina y África, en la coyuntura actual el grueso de lo que se publica sobre la política de extrema derecha, como ha señalado Gillian Hart, se centra en Europa y Norteamérica. Si coincidimos en que es tarea importante analizar este sesgo y conceptualizar el populismo autoritario sureño por derecho propio, también es necesario que nos preguntemos cómo deberíamos abordar esta tarea, es decir, cómo deberíamos estudiar el populismo autoritario en el Sur global.
En mi trabajo actual trato de hacer esto rompiendo con una de las tendencias dominantes en el mundo académico euronorteamericano, que consiste en centrarse en la actuación del populismo de derechas como estilo político diferenciado. Estos enfoque han permitido comprender en parte la lógica discursiva de este populismo de derechas, pero ha tenido relativamente poco qué decir sobre la economía política del populismo autoritario. En cambio, mi investigación actual se centra de nuevo en la interacción entre estrategias de acumulación, formación de clases y formas del Estado. Sobre todo, pregunto cómo funciona el populismo autoritario como proyecto hegemónico en una coyuntura específica de desarrollo desigual en el conjunto de países del Sur global.
Además de tomar prestado el concepto clave que utilizo en este trabajo –populismo autoritario– de Stuart Hall, también derivo mis orientaciones más generales de su noción de análisis coyuntural. Me interesa más comprender a qué se refería Hall con cambios estratégicos de la coyuntura política e ideológica, que no el nivel de pura abstracción teórica a la que suele dedicarse, a menudo excesivamente, el pensamiento académico marxista. El motivo de ello es simple: nuestra coyuntura contiene bazas demasiado potentes como para perder tiempo con los misterios más profundos de la teoría abstracta. Si en vez de ello aclaramos nuestra comprensión del funcionamiento del populismo autoritario sureño como proceso político concreto, esto podría servir de contribución modesta a un debate más amplio sobre el tipo de acción colectiva contrahegemónica que se requiere para desbaratar efectivamente tales proyectos reaccionarios.
Geografías desiguales del desarrollo
¿Por dónde empezar para construir esta comprensión? Mi propuesta es que comencemos con las coordenadas cambiantes de la evolución a principios del siglo XXI. La mayoría de países de Asia, África and América Latina son actualmente países de renta media. Esto es fruto de procesos de crecimiento económico que han modificado las cartografías del desarrollo que giran en torno a un contrapunto simple entre el Norte rico y el Sur pobre. De hecho, en el mundo académico hay quienes interpretan esta tendencia como un avance hacia la convergencia económica a lo largo del eje Norte-Sur del sistema mundo. Es innegable que la desigualdad entre países ha disminuido en las últimas décadas. No obstante, lo que algunos consideran una nueva geografía del desarrollo, también es una nueva geografía de la pobreza.
En efecto, como demostró el trabajo de Andy Sumner, más del 70 % de las personas pobres del mundo viven en países de renta media del Sur. Esta pobreza, a su vez, está estrechamente ligada a la creciente desigualdad más que a una escasez absoluta de recursos materiales. En su obra más reciente, Sumner atribuye esto a la naturaleza del crecimiento económico en el Sur global tras el final de la Guerra Fría. Desde la década de 1990, sostiene, los procesos de crecimiento en el Sur han dependido de la integración en cadenas de valor globales. Mientras que esto ha constituido para muchos países una pasarela que va de la condición de renta baja a la de renta media, en última instancia constituye una forma reducida de industrialización, caracterizada por la disminución de la parte de las rentas del trabajo, el débil crecimiento del empleo y la expansión del sector informal; esto ha servido para reforzar la dinámica de dependencia estudiada por académicos como Walter Rodney (1972), Samir Amin (1974) y Fernando Cardoso y Enrique Faletto (1979). A medida que se profundiza la desigualdad interior de un país, los diversos grados de precariedad pasan a ser la norma.
Hemos de concebir esta dinámica en términos más complejos que los que propone la noción de "trampas de renta media” de las que un país puede escapar aplicando pequeños cambios técnicos. En su lugar, hemos de comprender que nos enfrentamos a lo que Toby Carroll ha denominado la muerte del desarrollo. Esta es el resultado de la manera en que las estrategias de acumulación neoliberales se centran en formas de actividad de bajo nivel orientadas al beneficio, que no pueden dar pie al tipo de transformación estructural y de progreso material que suele asociarse al término de desarrollo. Y esto también explica por qué, como sostiene Tania Murray Li en una reciente intervención, ya no es posible pensar el desarrollo capitalista en términos de narrativas de transición.
Este escenario es profundamente turbulento. Recordemos que la de 2010 fue una década de protestas masivas en el Sur global, comenzando por las revueltas árabes de 2011 y 2012 y culminando con los levantamientos masivos en países como Chile y Líbano en 2019. Lo que esto significa es que las mismas estrategias de acumulación que propiciaron el llamado ascenso del Sur también han generado crisis de legitimidad de las elites gobernantes en Asia, América Latina y África. Estas crisis pueden desestabilizar y alterar las configuraciones hegemónicas de manera muy sustancial. En este sentido, la coyuntura actual bien puede considerarse un interregno en el sentido gramsciano del término, o sea, un periodo prolongado e interminable de crisis orgánicas, en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. Y el populismo autoritario es uno de esos síntomas mórbidos que suelen aparecer en tales coyunturas.
Construir el consentimiento al populismo autoritario
En esencia, el populismo autoritario del Sur se entiende mejor como un proyecto hegemónico que busca apuntalar el consentimiento de las clases subalternas a órdenes neoliberales que en su mayoría, por no decir a todos los efectos, están muertos, pero que no se pueden sepultar debido a los intereses creados de las élites de los países del Sur que se benefician de ellos. Pero ¿cómo se gana exactamente el consentimiento subalterno al populismo autoritario? Al fin y al cabo, se trata de proyectos hegemónicos conservadores que persiguen estrategias de acumulación neoliberales que no hacen sino profundizar la desigualdad y la precariedad que han llegado a definir los procesos de crecimiento en los países de renta media del Sur. Una parte central de cualquier respuesta a esta pregunta ha de tener en cuenta el hecho de que, en todas las democracias del Sur global, el populismo autoritario ha logrado aprovechar las complejas estructuras de sentimiento que impregnan los precarios mundos vitales de las clases subalternas.
Me refiero a esas culturas emocionales de precariedad que Harry Pettit ha identificado en su trabajo sobre jóvenes desempleados en el Egipto urbano, en las que el apego a las aspiraciones de movilidad social y prosperidad ‒aspiraciones que probablemente no se hagan realidad‒ se entremezcla con la ansiedad que provoca el declive social y la desafección que engendra esa ansiedad. Estas estructuras de sentimientos compuestas prevalecen naturalmente en contextos en los que muchas personas habitan “una zona difusa entre la pobreza absoluta y la seguridad frente a la pobreza futura”. Es en esta zona donde el populismo autoritario realiza una labor hegemónica crucial para las élites gobernantes y los grupos dominantes en amplias zonas del Sur global desde principios del siglo XXI.
En todos los contextos nacionales y regionales del Sur global, el populismo autoritario propaga vocabularios políticos que trazan una línea divisoria entre un pueblo auténtico (basado en factores como la religión, la raza y la etnia, la sexualidad o las cualidades morales) y sus enemigos internos, que se configuran como un compuesto de ominosos otros (minorías religiosas, grupos raciales y étnicos subalternos, personas queer, extranjeros o subclases criminales) y élites corruptas. El poder coercitivo del Estado, afirman estos vocabularios, debe desplegarse para defender al pueblo contra sus némesis, mientras que los caudillos-líderes guían a la nación en su camino hacia la prosperidad. Significativamente, estos proyectos hegemónicos han logrado ganar apoyo interclasista: en todos los casos nacionales, el populismo autoritario sureño se nutre de electorados compuestos que suelen abarcar antiguas élites, nuevas clases medias y clases trabajadoras precarias.
El régimen de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, llegó al poder en 2018 basándose en un vocabulario político que enfrentaba a un pueblo virtuoso, trabajador y respetuoso de la ley con el vagabundo criminal como su otro y prometía utilizar toda la fuerza del Estado para sofocar la amenaza que suponían los delincuentes y otros desviados. Bolsonaro obtuvo finalmente el 55% de los votos, y logró importantes avances entre las clases trabajadoras que habían experimentado cierta movilidad social y mejora material durante los mandatos del Partido de los Trabajadores, de centro-izquierda.
El trabajo etnográfico realizado en el país por Rosana Pinheiro-Machado y Lucia Scalco ha demostrado que el apoyo popular a Bolsonaro se basaba en una forma de subjetividad conservadora que cristalizó entre el electorado subalterno de las periferias urbanas. Aunque el Partido de los Trabajadores impulsó el consumo entre los trabajadores urbanos pobres, la crisis económica que afectó al país a mediados de la década de 2010 erosionó muchas de estas ganancias. Esto, unido al aumento de la delincuencia violenta, generó ansiedad y desilusión entre los grupos que se habían beneficiado de cierta movilidad social moderada desde principios de la década de 2000.
En Filipinas, Rodrigo Duterte ganó la presidencia en 2016 con un mensaje muy similar. Aprovechó la mezcla de ansiedad y esperanza en las comunidades pobres: ansiedad por el impacto corrosivo de la delincuencia violenta y esperanza de una futura mejora material. Apelando a un universo moral neoliberal por excelencia que contraponía los buenos ciudadanos emprendedores a sus otros malvados e inmorales, Duterte fue capaz de suscitar un apoyo significativo por parte de la gente pobre sin llevar a cabo reformas estructurales en una sociedad profundamente desigual.
Del mismo modo, en India, Narendra Modi se ha asegurado dos mandatos en el poder aumentando espectacularmente el apoyo al partido nacionalista hindú de derechas Bharatiya Janata Party (BJP) entre los grupos de castas inferiores y sectores pobres. El BJP de Modi obtuvo dos victorias aplastantes consecutivas: primero en 2014 y luego de nuevo en 2019. Estas victorias se debieron en gran parte al hecho de que el BJP, que convencionalmente encontraba su electorado entre los grupos de castas superiores, las clases medias y la gente rica, ha logrado ampliar su base de apoyo entre los grupos de castas inferiores y la población india sumida en la pobreza.
Las recién concluidas elecciones generales de 2024 sugieren que la fuerza de su atractivo interclasista e intercastas se ha erosionado un poco ‒un punto sobre el que volveré más adelante‒, pero no deja de ser digno de mención que Modi y el BJP consiguieron obtener el consentimiento subalterno en un contexto en el que el 10 % de la población más rica gana el 50 % de la renta nacional y posee el 65 % de la riqueza nacional, mientras que el 50 % más pobre de la población india gana el 13 % de toda la renta nacional y posee el 6 % de la riqueza nacional.
De hecho, esto sugiere que desde mediados de la década de 2010 y hasta principios de la década de 2020, el populismo autoritario de Modi se sustentó en los salarios psicológicos que este proyecto político ofrecía a la ciudadanía subalterna y a la clase trabajadora pobre de India. Anclado en una división fundacional entre un pueblo indio auténtico y sus enemigos antinacionales internos (élites políticas dinásticas, disidentes y, sobre todo, la minoría musulmana del país) y en la promesa de hacer de India una nación hindú, este proyecto aseguraba al pueblo que la prosperidad se materializaría a medida que India completara su ansiado ascenso al poder económico y político en el sistema-mundo.
Este nacionalismo hindú neoliberal propagó una doble promesa: por un lado, una promesa de desarrollo que apelaba simultáneamente a las aspiraciones de movilidad social y a la ansiedad ante el declive social entre las personas que viven justo al borde de la pobreza abismal; por otro lado, una promesa de dignidad, basada en una hinduidad común, que a menudo se niega a los que se encuentran en los peldaños más bajos del sistema de castas de India. Esta doble promesa, y el salario psicológico que contiene, ha sido a su vez el factor de organización y movilización de una red de movimientos sociales reaccionarios que ha trabajado paciente y persistentemente durante un siglo para cambiar la sociedad india. Originada en la década de 1920, esta red de movimientos se denomina Sangh Parivar ‒la Familia de Organizaciones‒ y desde entonces se ha abierto camino a través de la sociedad civil india. Esta infraestructura de movimientos desempeñó un papel crucial a la hora de posibilitar las victorias electorales de 2014 y 2019 en una sociedad profundamente desigual.
En estas dinámicas, somos testigos de cómo el populismo autoritario sureño funciona como proyecto hegemónico: aborda lo que Hall denominó contradicciones genuinas de la sociedad. El populismo autoritario, sostenía, no engaña a la gente. Aborda “problemas reales, experiencias reales y vividas, contradicciones reales” que sienten agudamente los grupos subalternos. Sin embargo, lo hace de un modo que alinea las estructuras de sentimiento emergentes con la política de derechas y, en el contexto del Sur global actual, perpetúa la neoliberalización; en otras palabras, el populismo autoritario parece abordar estos problemas precisamente a través de aquellas estructuras económicas que en realidad los agravan.
Por supuesto, el populismo autoritario del Sur hace esto con diversos grados de éxito. Esto es evidente en la duración diferenciada de los regímenes gobernantes que estos proyectos engendran. Bolsonaro solo duró un mandato en Brasil, pero su presidencia señaló claramente que la extrema derecha es una fuerza a tener en cuenta en el escenario político del país. En Filipinas, Duterte dejó la presidencia en 2022, pero el poder pasó a manos de Ferdinand Bongbong Marcos, hijo del antiguo dictador del país. Marcos no tardó en nombrar a la hija de Duterte para un alto cargo en su gobierno, que probablemente seguirá una agenda autoritaria.
Como ya se ha mencionado, Modi y el BJP lograron dos victorias electorales arrolladoras consecutivas en la India, a contracorriente de la creciente desigualdad; y su hegemonía durante mucho tiempo pareció resistente y duradera. Sin embargo, las últimas elecciones generales, que duraron seis semanas y cuyos resultados se anunciaron el 4 de junio, no arrojaron la supermayoría a la que aspiraba el BJP. En lugar de ello, el partido perdió la mayoría absoluta en el Parlamento indio y, en el momento de redactar este informe, parece que formará un gobierno de coalición.
A la espera de datos detallados sobre la dinámica de casta y de clase de los cambios en el electorado indio, parece bastante evidente que cuestiones económicas como la desigualdad, el desempleo, el estancamiento de los salarios y la inflación han hecho mella en la legitimidad de Modi en el seno de la ciudadanía subalterna y que estamos asistiendo a un cambio emergente hacia una política centrada en la redistribución y el reconocimiento. No está claro si esta política acabará imponiéndose, pero sin duda el nacionalismo hindú seguirá siendo una fuerza política formidable en la India en un futuro previsible.
Construir movimientos sociales desde abajo
¿Dónde nos deja esto en términos de cómo pensamos la acción colectiva contrahegemónica? Lo primero que hay que reconocer es que, a pesar de las protestas masivas de la década de 2010, las victorias de los movimientos sociales progresistas desde abajo han sido menos numerosas y más espaciadas que las victorias registradas por los movimientos sociales reaccionarios desde arriba. Estas victorias son, fundamentalmente, el resultado de la capacidad de las fuerzas de derechas para construir el tipo de bloques históricos interclasistas que he esbozado en este ensayo, y que son necesarios para animar la actual fase zombi del neoliberalismo. Esta es, en resumen, la argamasa del populismo autoritario.
De ello se desprende que la política progresista desde abajo tendrá que girar, en una medida muy significativa, en torno a la labor de desbaratar y desenmarañar los vectores verticales de los bloques históricos que ha construido el populismo autoritario del Sur. Este trabajo debe realizarse a sabiendas de que las configuraciones hegemónicas son siempre inestables. Los grupos dominantes y las élites gobernantes se ven obligadas, como dijo Raymond Williams, a renovar, recrear, defender y modificar continuamente formas específicas de hegemonía en negociaciones contenciosas con los grupos dominantes.
Estos procesos de renovación hegemónica son el punto de entrada para el trabajo contrahegemónico de disrupción, que debe aspirar a fracturar los imaginarios reaccionarios del pueblo y los apegos de las clases subalternas a estos imaginarios. Esto también implica la construcción de nuevas alianzas entre grupos subalternos basadas en subjetividades y proyectos políticos emancipatorios que aborden los “problemas reales, las experiencias reales y vividas, las contradicciones reales” que genera el desarrollo desigual en todo el Sur global a través de reformas estructurales radicales. Si ha de nacer un mundo nuevo, este es el trabajo que ayudará a conseguirlo.
10/06/2024
Traducción: viento sur
Alf Gunvald Nilsen es profesor de sociología en la Universidad de Pretoria. Su investigación se centra en la economía política del desarrollo y la democracia en el Sur global.
Referencias
Amin, Samir. (1974). La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo. Siglo XXI, Madrid, 1974.
Cardoso, Fernando y Enrique Faletto. (1979). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI, Buenos Aires, 1977.
Rodney, Walter. (1972). Cómo Europa subdesarrolló a África. Siglo XXI, Buenos Aires, 1982.