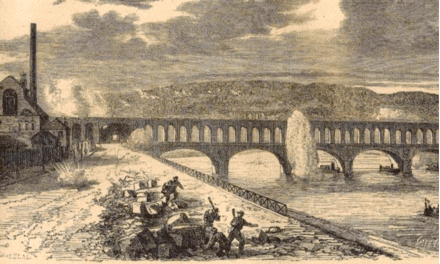El 19 de julio de 1979 columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entraban en Managua arropadas en la calle por miles y miles de nicaragüenses, mientras el dictador Anastasio Somoza Debayle huía presuroso a Miami. Con él acababa una dinastía familiar que atenazó Nicaragua durante 41 años.
Cuarenta años después, en 2019, miles y miles de nicaragüenses vuelven a protestar y salir a la calle para enfrentar a las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares que ya no responden al tirano de entonces sino a un régimen que se envuelve en la bandera del FSLN pero que reproduce características y métodos que recuerdan a los de la dictadura somocista.
“Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza” dijo el General de Hombres Libres Augusto Sandino, el líder indiscutible de la resistencia nicaragüense a la ocupación militar estadounidense de su país en la década de 1930. Y Daniel Ortega la reivindicó una y otra vez recordando su origen humilde y la persecución que sufrió su familia y él mismo por parte de la dictadura somocista.
Y es que Daniel Ortega, el actual presidente nicaragüense y principal cabeza visible de la revolución sandinista, un hombre hoy muy poderoso, con un gran patrimonio acumulado, y cada vez más autoritario y mesiánico, nació en 1945 en el seno de una familia pobre y numerosa, firme opositora de los Somoza.
Varios de sus familiares lucharon en la guerrilla de Augusto Sandino contra la ocupación de los marines estadounidenses y la dictadura, y tanto el padre como la madre de Daniel y Humberto Ortega pagaron con penas de cárcel su activa oposición a la tiranía de los Somoza.
Daniel Ortega siguió esos pasos y de adolescente comenzó un activismo antidictatorial que a los 22 años -siendo ya miembro de la Dirección Nacional del FSLN- lo llevó a la tortura y a la cárcel durante siete años 1/.
Once años después de aquellos hechos, en 1979, Ortega seguía en esa dirección colectiva pero no ya en la clandestinidad, sino en el Gobierno; formaba parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional junto a otros comandantes sandinistas y a representantes de varios partidos que se habían opuesto al somocismo durante años.
En 1981, cuando varios partidos liberales disconformes con la radicalización del proceso abandonaron el Gobierno, Daniel Ortega fue nombrado Coordinador de la Junta de Gobierno.
A pesar del equilibrio de poder que se intentaba mantener entre las tres tendencias internas del sandinismo, representadas a partes iguales en la Dirección Nacional histórica del FSLN compuesta por nueve comandantes, Ortega se iba imponiendo cada vez más -a pesar de su falta total de carisma- como el hombre fuerte de Nicaragua.
El FSLN lo eligió candidato para las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 1984.
No fue una decisión fácil decidir la convocatoria de elecciones democráticas para una organización guerrillera que había llegado al poder por medio de las armas tras una cruenta guerra que dejó más de 50.000 muertos, con 110.000 refugiados en países vecinos y con una economía en ruinas. Una guerra que en realidad nunca terminó.
Poco después de derrocada la tiranía de lo Somoza, más de 3.000 ex guardias somocistas y mercenarios creaban la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), popularmente conocida como la Contra, que desde sus bases en la vecina Honduras -en manos de una dictadura militar- hacían constantes incursiones armadas en territorio nicaragüense para atacar destacamentos aislados del Ejército Popular Sandinista (EPS); para destruir puentes, tendidos eléctricos, conductos de agua y para incendiar cultivos y aldeas.
Las acciones de la Contra se intensificaron a partir del momento en que Ronald Reagan asumió el poder en Estados Unidos y ordenó comenzar guerras de baja intensidad en toda Centroamérica.
De Carter a Reagan, cambio brusco de política
Cuando los sandinistas derrocaron a Somoza este ya había perdido la confianza y el apoyo de buena parte de la burguesía nacional y de Washington. Si bien eran años duros de Guerra Fría, el inquilino de la Casa Blanca era el demócrata Jimmy Carter, EE UU destinaba grandes recursos a dos lejanos frentes de guerra en los que era un gran protagonista aunque participaba de forma indirecta.
En uno de esos frentes, el de la guerra de Irak contra Irán, Washington apoyaba a Saddam Husein contra la naciente revolución islámica del ayatolá Jomeini.
En el otro, el de Afganistán, EE UU apoyaba con armas, municiones e instructores militares a los miles de milicianos de Osama bin Laden y los señores feudales afganos que luchaban contra las tropas de la URSS. Estas habían acudido en defensa del gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) del socialista Hafizulá Amín, aliado de Moscú.
El hecho de que el FSLN compartiera poder con partidos liberales y conservadores representativos de la burguesía nacional nicaragüense y mostrara su voluntad de diálogo con EE UU, llevó a Carter (1977-1981) a recibir incluso en la Casa Blanca a miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional nicaragüense.
“Carter recibe en octubre de 1979 a Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Alfonso Robelo. Y en febrero del año siguiente, dentro de un programa especial de ayuda para Centroamérica y el Caribe, el Congreso de EE UU aprueba con fuertes condiciones un paquete de 75 millones de dólares para la reconstrucción, el 60 por 100 del cual debía destinarse al sector privado, en tanto que el resto no podría usarse en proyectos donde trabajara personal cubano” 2/.
A pocos años de la derrota de EE UU en Vietnam y tras la destitución de Richard Nixon por el caso Watergate, la Administración Carter supuso un balón de oxígeno para América Latina.
“En 1997 Carter expresa que ahora estamos libres de ese temor desordenado al comunismo que alguna vez nos hizo abrazar a cualquier dictador que compartiera ese temor” 3/.
Todo cambiaría bruscamente a partir del triunfo del republicano Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de noviembre de 1980.
Para Reagan, sólo la debilidad de Carter podía explicar que en Nicaragua hubiera podido volver a triunfar por las armas -como 20 años atrás en Cuba- una fuerza de izquierda, derrocando una tiranía que tantos servicios había prestado durante décadas a Estados Unidos.
EE UU utilizó sus bases militares en Honduras para albergar, entrenar y armar a los miembros de la Contra, y financió el reclutamiento de miles de mercenarios. Los ataques en suelo nicaragüense se multiplicaron, los planes de reforma agraria del Gobierno se vieron afectados drásticamente; los ataques a la producción y a infraestructuras produjeron gravísimas pérdidas económicas; el presupuesto de Defensa hubo de elevarse drásticamente.
Había comenzado la llamada Segunda Guerra Fría; en 1983 Reagan lanzó su Iniciativa de Defensa Estratégica (conocida como La guerra de las Galaxias), el amplio programa de defensa de misiles antimisiles, y calificó a la URSS como “el imperio del mal”.
A pesar de que varios de los partidos de la oposición nicaragüense denunciaron en esos primeros años de gobierno que el FSLN estaba influenciado por el régimen de Fidel Castro y planificaba mantenerse en el poder sin convocar elecciones, en el seno del Frente prevaleció finalmente la corriente partidaria de hacerlas.
Las elecciones tuvieron lugar en 1984, en un país en guerra, con garantías democráticas y presencia de observadores internacionales. Votó el 75% del electorado. Daniel Ortega salió elegido en las urnas por casi el 67% de votos -de un total de menos de 2 millones de votantes, en una población de 3,6 millones de habitantes- frente al 14% del segundo candidato, Clemente Guido Chávez, del PCDN, un partido conservador fundado solo cinco años antes.
Igualmente, el FSLN obtuvo tres cuartas partes de los escaños de la Asamblea Legislativa y Constituyente, 61 de los 96 existentes en el hemiciclo.
El FSLN daba un ejemplo de democracia. En un país en guerra y con la primera potencia militar del mundo hostigándolo abiertamente, con decenas de miles de voluntarios agrupados en brigadas de la Defensa Civil cavando día y noche trincheras defensivas y refugios para niños y ancianos en Managua y otras ciudades, Nicaragua había sido capaz de celebrar unas elecciones presidenciales y legislativas con garantías. (Zamora, Augusto, 2006)
La investidura de Ortega como presidente al inicio de 1985 contó con la presencia de 69 delegaciones extranjeras. Por un momento muchos creyeron que esa normalización institucional y el reconocimiento internacional, junto con medidas de corte claramente neoliberal a nivel económico, se lograría frenar el apoyo de Estados Unidos a la Contra.
El Gobierno decidió desnacionalizar el comercio exterior; eliminar subsidios y la cartilla de racionamiento que garantizaba suministros básicos; se despidió a miles de trabajadores del Estado. El plan de ajuste estructural afectó de lleno a los sectores más desfavorecidos de la población, lo que provocó preocupación e indignación social.
Pero el Gobierno se equivocaba en sus cálculos; esas medidas, que pretendían frenar la radicalización de la oposición, no consiguieron el efecto buscado. Reagan tampoco renunció a su política de acoso y derribo.
El presidente republicano logró ese mismo año el respaldo del Congreso de Estados Unidos para aprobar una nueva ayuda millonaria para la Contra, al tiempo que decretaba un duro embargo comercial contra Nicaragua y minaba sus puertos.
Buena parte de las reformas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno sandinista se estancaron a causa de la guerra y la crisis económica; el programa económico y social se descafeinó; el presupuesto de Defensa se disparó y el Gobierno de Ortega se mostró cada vez más intolerante y represivo con las disidencias internas y las protestas callejeras. Justificaba ese giro autoritario en la situación excepcional de emergencia que vivía Nicaragua.
A pesar de ello el Gobierno hizo gestos claros de su intención de encontrar soluciones negociadas con la oposición, incluso con la más extremista y armada.
Managua se unió a la iniciativa del Grupo de Contadora (México, Panamá, Colombia y Venezuela) para intentar promover la paz en Centroamérica, y como parte de ella y de su Declaración de Esquipulas II, decidió convocar en Nicaragua una Comisión Nacional de Reconciliación.
Esta, que fue encabezada por el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, un beligerante antisandinista y adversario acérrimo de la Teología de la Liberación y del ministro de Cultura sandinista, el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, abrió un diálogo con representantes de once partidos de la oposición.
Paralelamente, en República Dominicana se iniciaron conversaciones al más alto nivel entre el Gobierno de Nicaragua y la Contra, continuadas luego en Costa Rica. Como gesto de buena voluntad el Gobierno del FSLN decidió unilateralmente declarar el alto el fuego y convocar elecciones generales para 1990, repitiendo la candidatura de Daniel Ortega para la presidencia.
Primera derrota del FSLN
El FSLN confiaba en que, pese al malestar creado entre su electorado por los ajustes económicos, la paralización de las reformas sociales y la implantación del Servicio Militar Patriótico obligatorio, pesaría más el temor a un retorno al poder de ex somocistas o partidos que no se habían enfrentado a la dictadura.
El 21 de febrero de 1990, poco antes de las elecciones, el FSLN logró reunir en la Plaza de la Revolución, en Managua, a medio millón de personas, para recordar un nuevo aniversario del asesinato de Sandino. La bandera rojo y negra ondeaba por todos lados. La victoria parecía asegurada.
Pero todos los cálculos se demostraron erróneos. La oposición fue capaz de presentar como candidata a la presidencia a su cara más amable y respetada, a la que en ningún caso se podía calificar como pro somocista, a Violeta Chamorro.
Ella era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, duro opositor de Anastasio Somoza Debayle y líder del partido liberal Unión Democrática de Liberación (UDEL), asesinado por la dictadura.
Ella había formado parte incluso de la primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional junto a los comandantes sandinistas durante el primer año de la revolución triunfante. Presentaba inmejorables credenciales para liderar una fuerza de oposición al sandinismo.
Estados Unidos apostó fuerte por aprovechar la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales hecha por el Gobierno y apoyó económicamente y con asesoramiento político a esa variopinta coalición opositora que se formó bajo las siglas de Unión Nacional Opositora, UNO.
Entre las fuerzas que la compusieron, junto a conservadores y liberales, había representantes del Partido Socialista Nicaragüense (PSN), el partido comunista local nacido en los años 194 , que había ido perdiendo peso tras la creación del FSLN.
La candidata presidencial de la UNO, Violeta Chamorro, obtuvo un 54,7% de los votos, frente al 40,8% que consiguió Daniel Ortega, candidato del FSLN. En las legislativas también triunfó la UNO, que logró 51 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional frente a los 39 obtenidos por el FSLN.
La UNO había jugado fuerte con la bandera de la esperanza, asegurando que si ganaba se acabaría la guerra; que los miles de jóvenes reclutados para combatir en el Ejército Popular Sandinista volverían a sus casas; que el país se pacificaría definitivamente y que las inversiones de EE UU y otros países permitirían volver a poner en marcha la economía del país y con ella el trabajo, la estabilidad y tranquilidad de las familias.
Eran argumentos, promesas sumamente atractivas para una población que estaba soportando desde hacía 11 años una guerra que absorbía todos los recursos económicos del país y que parecía no tener fin.
El contexto internacional también era desfavorable para el FSLN. Se acababa de derrumbar el Muro de Berlín, la URSS, que fue un apoyo importante del Gobierno sandinista al menos durante los primeros años, salía derrotada de Afganistán, y poco tiempo después explosionaba y desaparecía como tal. Los mal llamados países del socialismo real de Europa del Este caían igualmente en un efecto dominó.
El FSLN volvió a demostrar todavía entonces que era respetuoso con sus promesas, que aceptaba los resultados, su derrota, y que cedía el poder a Violeta Chamorro y la UNO.
El Frente siguió mostrando su capacidad de movilización popular para resistir los planes de ajuste que el FMI impuso rápidamente al Gobierno de la UNO, al punto que la presidenta Violeta Chamorro tuvo que negociar con Daniel Ortega cuáles eran las medidas que la bancada parlamentaria del FSLN le iba a aceptar y cuáles no.
El malestar no sólo en el seno del Frente sino también dentro de la UNO creció desde el momento en que se comprobó el grado de convivencia que mantenían con la presidenta tanto Daniel Ortega como su hermano Humberto, a quien ella mantenía como comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista. De hecho, sólo los pactos entre Violeta Chamorro y los hermanos Ortega permitieron a la presidenta seguir en el poder. (Ortiz de Zárate, R., 2016, pg.14)
Algunos analistas llegaron a hablar de un "bipartidismo virtual", de cogobernanza.
A partir de ese momento se acentuaron algunos rasgos que ya denunciaban sectores internos del FSLN críticos con la Dirección Nacional: la esquizofrenia de apoyar en la Asamblea Nacional medidas neoliberales, incluso de formar parte de la delegación gubernamental que negoció en Washington con el FMI y el Banco Mundial, y al mismo tiempo movilizar a sus bases para denunciar medidas contra las que no se estaba de acuerdo.
El FSLN tenía dos discursos y dos actitudes simultáneamente.
Por otro lado, cada vez se pronunciaba más el verticalismo en la vida interna del FSLN, y los privilegios y corrupción de varios de los comandantes históricos se hacían muy evidentes.
Las diferencias y cuestionamientos internos aumentaron y comenzaron las escisiones.
La Piñata, la corrupción en el seno del FSLN
El escritor uruguayo Eduardo Galeano, que defendió desde el primer momento la revolución sandinista, diría sobre aquel periodo: “Al fin, los sandinistas perdieron las elecciones, por el cansancio de la guerra extenuante y devastadora. Y después, como suele ocurrir, algunos dirigentes pecaron contra la esperanza, pegando una voltereta asombrosa contra sus propios dichos y sus propias obras. Mucho habían cambiado los tiempos, en tan poco tiempo” 4/.
Para evitar que cayeran “en manos del enemigo” los locales, imprentas, vehículos y un sinfín de medios materiales estatales controlados por las distintas estructuras del FSLN y sus múltiples organizaciones y movimientos sociales, la dirección sandinista decidió hacer un traspaso veloz a ellas de las propiedades del Estado antes de la asunción del nuevo gobierno.
Se justificaban esos métodos en la “necesidad de organizarse para los años de oposición y resistencia” que habría por delante. Pero junto a ese traspaso a organizaciones de masas, fundaciones y ONG sandinistas, se traspasaron también a manos particulares de comandantes de la revolución mansiones, grandes fincas rurales, vehículos, barcos, helicópteros, camaroneras y todo tipo de bienes materiales.
Los nicaragüenses lo llamaron La Piñata, el sálvese quien pueda de muchos cuadros sandinistas, un fenómeno que avergonzó a muchos militantes del FSLN y que provocó la ira de sus seguidores. El pueblo rebelde que se había jugado la vida contra la dinastía de los Somoza veía que aquellos valerosos muchachos que les habían conducido al triunfo comenzaban a repetir execrables vicios de aquella.
El Gobierno de Violeta Chamorro miró para otro lado ante el saqueo de bienes públicos que tenía lugar frente a sus ojos, a cambio de contar con una oposición suave en la Asamblea Nacional.
Esta situación precipitó el abandono de las filas del FSLN de dirigentes de prestigio, como la comandante guerrillera Dora Téllez o el escritor Sergio Ramírez, vicepresidente durante el Gobierno de Daniel Ortega, que pasaron a formar el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS).
El ex ministro de Cultura de Ortega, el poeta y sacerdote de la Teología de la Liberación Ernesto Cardenal se distanciaba también denunciando la “irreparable fractura moral” que se había producido en el FSLN.
En 1993 Humberto Ortega, que había logrado mantenerse bajo el Gobierno Chamorro como comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, ordenaba reprimir las protestas de militares sandinistas críticos en la ciudad de Estelí, famosa por su aguerrida lucha contra la dictadura de Somoza.
La degradación del FSLN era cada vez más evidente pero Daniel Ortega seguía controlando al aparato del Frente, que en 1996 lo volvió a elegir como su candidato para las nuevas elecciones. Esa fue su segunda derrota electoral frente a Arnoldo Alemán, el candidato de la derecha, hijo de un alto funcionario de Somoza.
El lema de la derecha seguía siendo tan alarmista como en 1990: “Si triunfa Ortega volverá la guerra, el embargo, la miseria”. Gobernaba ya un demócrata en la Casa Blanca, Bill Clinton, el primero tras el fin de la Guerra Fría, y EE UU apostaba ya por gobiernos civiles neoliberales bajo la doctrina del Consenso de Washington y el proyecto del Área de Libre Comercio de América Latina (ALCA), pero aún así se seguía explotando el fantasma de la guerra.
Como una concesión aún mayor para intentar mostrar ante los poderes fácticos que ya no era el peligroso líder guerrillero de 1979, Ortega decidió presentarse a esas elecciones de 1996 llevando como vicepresidente nada menos que a Juan Manuel Caldera, miembro destacado del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la gran confederación de la patronal que se había enfrentado duramente a la revolución sandinista durante años.
Tal decisión no consiguió el objetivo buscado, Ortega y Caldera fueron derrotados en las urnas, y la militancia sandinista y su electorado quedó aún más desconcertada frente al viraje de su líder.
Daniel Ortega, como líder de la oposición una vez más, repitió ante el Gobierno de Arnoldo Alemán una actitud condescendiente como la que había tenido con Violeta Chamorro. Ambos sellaron un pacto de no agresión.
El comandante Henry Modesto Ruiz, otro de los ex miembros de la Dirección Nacional del FSLN que terminó escindiéndose para formar el Movimiento de Unidad Sandinista Carlos Fonseca, sostenía que la postura del Frente y la del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán se diferenciaban cada vez menos.
La entente entre Alemán y Ortega le permitió al presidente tener un cómplice que no denunciara públicamente los gravísimos casos de corrupción de su gobierno. Y Daniel Ortega, como contrapartida, logró que Alemán no permitiera que prosperara el proceso judicial que se abrió contra él por la denuncia de su hijastra, Zoilamérica Narváez -militante sandinista, socióloga y directora del Centro de Estudios Internacionales de Managua- de haber sido víctima suya de abusos sexuales continuados durante muchos años, desde los 11 años. Rosario Murillo, madre de Zoilamérica, lejos de defender a esta se puso del lado de Daniel Ortega.
“El pacto no es solamente una traición a los militantes revolucionarios”, decía el ex comandante Henry Modesto Ruiz, sino a otros sectores que al menos contaban con una fuerza que pudiera frenar el gobierno de Alemán. El segundo aspecto de corto plazo es el desconcierto que ha generado en las filas del sandinismo, un desconcierto total” 5/.
Daniel Ortega no abandonó su batalla por retornar al poder, y en 2001 el FSLN, cada vez con más escisiones y abandonos de líderes históricos, lo volvió a presentar como candidato presidencial. Por tercera vez volvió a perder, esa vez frente a Enrique Bolaños, la nueva cara que presentaba la derecha para representarla.
Ortega no lograba convencer a los poderes fácticos de que había cambiado, que estaba dispuesto a seguir cediendo y dejando por el camino aquellos principios que habían sido señas de identidad de la revolución sandinista.
En un intento más por lograr congraciarse con uno de los poderes fácticos que más habían torpedeado a la revolución sandinista, la cúpula de la Iglesia católica representada por el cardenal Obando y Bravo, Ortega y su esposa y compañera de militancia, Rosario Murillo, pidieron a este que los casase en una ceremonia privada, tras comulgar con él.
La pareja Ortega-Murillo fue asumiendo una defensa cada vez más activa de la religión, al igual que el ex comandante Tomás Borge y otros líderes históricos. Esa transformación llevó a la pareja a hacer campaña en 2006, poco antes de las nuevas elecciones generales, a favor de eliminar el aborto terapéutico existente desde 1893.
El FSLN cambiaba así bruscamente su histórica posición. Durante la campaña, Rosario Murillo decía: “Somos enfáticos. No al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios, que es la que nos fortalece todos los días para reemprender el camino” 6/.
La Asamblea Nacional, presidida por un miembro del FSLN, René Núñez, votó con el apoyo de 28 de los 52 diputados del Frente a favor de la Ley Nº 603 que derogaba el artículo 165 del Código Penal, por el que se había permitido el aborto terapéutico en Nicaragua.
De esta manera se retrocedió en más de un siglo y Nicaragua pasó a ser uno de los cuatro países de la región en los que la interrupción del aborto está prohibida en cualquier circunstancia, aunque esté en peligro la vida de la propia madre.
Y con todas estas concesiones y ese transformismo ideológico finalmente Daniel Ortega consiguió volver al poder. Para ello volvió a hacer un guiño a la gran patronal y los poderes fácticos, buscó un vicepresidente adecuado para ello, el ex banquero Jaime Morales Carazo, que había sido portavoz de la Contra y ministro durante el corrupto Gobierno de Arnoldo Alemán.
Daniel Ortega vuelve al poder
En las elecciones de noviembre de 2006 Ortega por fin obtuvo el 38% de los votos y volvió al poder tras 17 años en la oposición. Su rival, Eduardo Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el 29%. Y en las legislativas, el FSLN obtuvo 38 escaños, la ALN 23, el Partido Liberal Constitucionalista 25 y el Movimiento para el Rescate del Sandinismo (MPRS) de Edmundo Jarquín 5.
Jarquín en realidad tuvo que remplazar a último momento al candidato del MRS, Herty Lewites, por la muerte repentina de este. En esa organización disidente del FSLN convergieron también los ex comandantes guerrilleros Víctor Tirado, Henry Ruiz, Luis Carrión, Mónica Baltodano, el músico Carlos Mejía Godoy, creador del himno del FSLN; intelectuales como Hugo Torres, Renés Vivas, Gioconda Belli o el poeta y ex ministro de Cultura Ernesto Cardenal.
Así comenzó el llamado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).
Veintisiete años después del triunfo de la revolución sandinista Daniel Ortega volvía al poder intentando mantenerse como icono de la misma y defensor de la bandera rojo y negra, impulsando medidas para mejorar la deteriorada salud pública o la vivienda social -gracias a las muy generosas ayudas de Venezuela- de claras características clientelistas, pero al mismo tiempo cogobernando con Morales Carazo, que había sido un enemigo acérrimo del sandinismo y seguía representando los intereses del poder económico.
Al entrar interesadamente en la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) poco después de volver al poder, Ortega recibió un balón de oxígeno de parte del presidente Hugo Chávez: “Bienvenido al ALBA de Oro. Olvídese Nicaragua de problemas de combustible”.
Y Ortega comentó entonces: “Con esa ayuda podremos poner fin a las políticas neoliberales”. Todo lo contrario de lo que hizo posteriormente. Los planes de ayuda y cooperación firmados entre Chávez y Ortega supusieron para Nicaragua ingresar 500 millones de dólares anuales, un apoyo clave para su desarrollo económico.
Muchos sandinistas y también venezolanos lo acusaron de traicionar la solidaridad y generosidad de Chávez.
“Orteguismo no es sandinismo”, decía Mónica Baltodano, la mítica ex comandante guerrillera y viceministra de la Presidencia, ministra de Asuntos Regionales (1982-1990) y diputada del FSLN.
Baltodano intensificó en el FSLN sus críticas internas a la deriva de Ortega y su connivencia con el corrupto presidente Alemán desde 1997; otro tanto hizo también el ex comandante guerrillero Victor Hugo Tinoco, y siguió denunciado la degeneración de los valores por los que había luchado la revolución.
“El FSLN que condujo la Revolución desapareció como colectivo”, decía Baltodano, “y fue sustituido por diversas formas organizativas creadas por la pareja presidencial para afianzar su rol de autoridad única y guías supremos de esa organización” 7/.
Baltodano valoraba así la política llevada a cabo por Daniel Ortega desde su vuelta al poder en 2007: “Ese modelo permitió que el crecimiento económico favoreciera el enriquecimiento de la oligarquía tradicional de banqueros e industriales, y de una nueva burguesía, la orteguista. Me niego a llamarle sandinista. Nicaragua, aún con crecimiento económico, sigue siendo el país más pobre de América Latina, después de Haití” 8/.
La represión a las protestas sociales fue ampliándose cada vez desde la vuelta de Ortega al poder en 2007. En 2008 se comenzó a ver a grupos de motorizados o colectivos (como luego se empezó a ver también en Venezuela): dos jóvenes por moto, provistos inicialmente de barras metálicas, cadenas o bates de béisbol, que acompañaban a la Policía antidisturbios o actuaban en solitario para reprimir manifestaciones callejeras.
Actuaron tanto contra quienes ese año se manifestaron denunciando fraude en las elecciones municipales, como contra la marcha organizada en 2009 por la Coordinadora Civil.
En junio de 2013 actuaban para apalear a quienes reclamaban contra la sede de la Seguridad Social por unas pensiones dignas. A pesar de que en su artículo 95 la Constitución prohíbe explícitamente la existencia de otros cuerpos armados que no sean la Policía y el Ejército, la utilización de esos grupos armados, posteriormente ya con armas de fuego, (cuyos integrantes reciben pagas de entre 6 y 15 dólares diarios), se convirtió en una práctica cotidiana.
Entre sus reformas a la Constitución y a la Ley 872, se aseguró que esta ley, en su artículo 10, estableciera que el presidente pasaba a ser el Jefe Supremo de la Policía.
“Esto significa que Daniel Ortega está en el vértice superior de la cadena de mando de la Policía y que, en consecuencia, es el principal y primer responsable de las actuaciones de la institución policial, lo que significa que es el principal y primer responsable de los asesinados, de los miles de heridos -algunos lisiados de por vida-, de las decenas y hasta centenares de capturados, secuestrados, torturados y desaparecidos” 9/.
Daniel Ortega reformó la Constitución a su medida para poder ser reelegido en 2011 (con el 62,5% de los votos) y nuevamente en 2016 (con el 72,4%) , la cuarta vez desde 2007.
Después de las numerosas denuncias nacionales e internacionales de graves irregularidades en distintas elecciones municipales y presidenciales, el régimen optó ante los últimos comicios de 2016 prohibir la presencia de observadores en los mismos, tanto nacionales como internacionales.
Según el gobierno, en esas últimas elecciones hubo un 30% de abstención, según otras fuentes independientes ascendió al 50% y de acuerdo a la denuncia de sandinistas disidentes llegó incluso al 70%.
Polémico plan de canal interocéanico
En 2013 el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio luz verde a un proyecto faraónico que convulsionó al país: la construcción y explotación por 100 años por parte del empresario chino Wang Jing, de un canal para unir el Océano Atlántico con el Pacífico a través de 278 kilómetros, atravesando los 8.624 kilómetros cuadrados de la primera reserva de agua dulce de toda Centroamérica, la del lago Cociboica.
“Científicos y organizaciones no gubernamentales han advertido ya que la obra puede provocar un desastre ecológico en el lago, donde habría que dragar millones de metros cúbicos de sedimentos para que pudieran pasar los gigantescos cargueros Post-Panamax, con capacidad para transportar 18.000 contenedores, incluso más, que en la actualidad no caben por el Canal de Panamá” 10/.
Eduardo Galeano hacía estas “preguntas impertinentes” sobre el tema: “¿Qué cuento chino está comprando la familia reinante en Nicaragua? ¿Cuánto está pagando ese pueblo heroico a cambio de un canal fantasma?, ¿No sienten ni un poquito de vergüenza los que han puesto bandera de remate a la memoria de la dignidad del pueblo que supo plantarle cara al más poderoso de los imperios de la época contemporánea?" 11/.
Finalmente, el proyecto del canal interoceánico, que había provocado gran resistencia entre el campesinado de la zona afectada y que dio lugar a la creación del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, lago y Soberanía, se frustró, según la versión dada por el Gobierno en 2017, por la quiebra del principal inversor, aunque Ortega comenzó a buscar inmediatamente otras opciones.
Los elogios de la embajada de Estados Unidos al Gobierno de Ortega por colaborar frenando en su frontera con Costa Rica a miles de inmigrantes haitianos, cubanos y africanos, o los elogios de la revista Forbes por “las grandes facilidades dadas a la inversión extranjera, confirmaban lo poco que quedaba ya del líder sandinista de los años 1960 y 1970.
El propio Banco Central de Nicaragua reconocía en 2017 que la economía formal no superaba el 80 por ciento; los salarios reales no cubren más del 70 por ciento del costo de la canasta familiar, y el salario mínimo es el más bajo de Centroamérica.
Eric Toussaint recordaba en viento sur: “La agencia oficial de promoción del país entre los inversores, ProNicaragua, se felicita, en su página web de que el salario mínimo sea el más competitivo a escala regional, lo que hace de Nicaragua un país idea para establecer operaciones intensivas en mano de obra” 12/.
Esa mano de obra barata y el recorte de los derechos laborales y sociales, junto a la caída del gasto público en un 30 por ciento a partir de 2017, ha sido precisamente uno de los grandes atractivos de los inversores extranjeros junto con una política fiscal sumamente favorable, lo que ha dado lugar al milagro económico reivindicado por el Gobierno. Un milagro del cual se ha beneficiado solo un sector minoritario de la población.
El orteguismo ha venido combinando esa política neoliberal con políticas asistencialistas como el programa Usura Cero, de microcréditos; el Plan Techo, de suministro de techos de zinc en las casas más humildes para soportar las lluvias tropicales, o la Merienda Escolar para los niños, de forma de contener, con un discurso populista, el malestar de las mayorías empobrecidas.
Sin embargo, el milagro económico llegó a su fin. La importante retracción de la compra de materias primas por parte de China, la paralización del suministro de petróleo de Venezuela a precio subvencionado debido a la crisis en ese país, la revisión del Tratado de Libre comercio entre México, EE UU y Canadá que afectó las exportaciones de Nicaragua, y el aumento de las protestas sociales y las denuncias de casos de corrupción, terminaron llevando en abril de 2017 a la Cámara de Representantes de EE UU a un cambio radical de postura.
Cambio de postura de EE UU
El Congreso estadounidense aprobó en 2017 la Nica Act, lapolémica ley del Gobierno de Donald Trump por la que se decidió incluir a Nicaragua en el cerco a Venezuela y Cuba, al considerar que ya no había condiciones de estabilidad política y económica para garantizar las inversiones de las multinacionales estadounidenses. Complementariamente, EE UU aprobó la Ley Magnitzky, que autoriza a EE UU a intervenir las cuentas bancarias de cualquier persona a la que considera involucrada en graves casos de corrupción.
En marzo de 2018 la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, dio ante la clase empresarial nicaragüense una conferencia titulada Perspectivas 2018 y el camino hacia 2030 en la que dejó claro que su país quería reencauzar la situación política y económica de Nicaragua.
Eran muchos frentes distintos. Alguno de ellos, el que las sanciones contra la petrolera oficial de Venezuela, la PDVSA, serían extensivas a su filial en Nicaragua, Abisinia, pieza económica clave para el Gobierno de Ortega.
Otro frente que enfurecía a la embajadora era el hecho de que el Gobierno de Daniel Ortega había reconocido, a demanda de Rusia, como países independientes a Abjasia y Osetia del Sur, territorios separatistas de Georgia, país aliado de Estados Unidos.
Estados Unidos tampoco toleraba más que Nicaragua siguiera comprando armamento y tanques a Rusia, ni que este país hubiera instalado en suelo nicaragüense una base satelital desde la que supuestamente se espiaban los movimientos de las fuerzas armadas de EE UU en la región.
La embajadora aclaró en aquella conferencia al empresariado que el Gobierno tenía que cambiar su política económica, reducir su deuda externa, la mayor de la región, y adaptarse a los nuevos criterios financieros de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos 13/.
Washington exigía más sumisión. Entre las medidas que se le reclamaba a Ortega que adoptara inmediatamente estaba también solucionar el grave déficit en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Se reclamaban cambio estructurales.
Y esos cambios estructurales, esos ajustes, fueron los detonantes de la explosión social de abril de 2018 en Nicaragua.
El estallido social de 2018
En el estallido del 18 de abril de 2018 en el que participaron cerca de 200.000 personas en todo el país -100.000 solo en Managua- convergieron las luchas y protestas que venían llevando a cabo desde hacía cuatro años distintos sectores sociales.
Entre los primeros que se movilizaron estuvieron el campesinado y el movimiento ecologista, contra los planes de construcción del canal interoceánico, pero también por los incendios producidos por falta de mantenimiento en la Reserva Biológica Indio Maíz; o contra las concesiones a empresas extranjeras para depredadoras explotaciones mineras, pesqueras y forestales, o por la invasión violenta de colonos en tierras indígenas como las del Río Coco, los tomatierras, para forzar su desalojo.
Por su parte la juventud estudiantil se movilizó contra el control gubernamental de las redes sociales, la anulación de la autonomía universitaria y los recortes en educación, duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad y los ya siempre presentes colectivos paramilitares.
El movimiento feminista, que venía enfrentando desde hacía años las reaccionarias posturas del régimen sobre el aborto, la violencia de género y derechos de la mujer, se sumó activamente a las protestas.
El movimiento estudiantil también jugó un papel importante en las protestas de las y los jubilados contra las reformas en la Seguridad Social, con las que se pretendía reducir el 5% las pensiones, al tiempo que se aumentaban las cotizaciones.
Desde años atrás se denunciaba la burocratización de la INSS y el hecho de que con el dinero de las cotizaciones se habían hecho inversiones financieras especulativas de alto riesgo. Días antes de anunciarse la reforma medios de comunicación denunciaron la utilización de cifras millonarias de esos fondos para la construcción de mansiones de algunos jerarcas de la Administración pública, lo que provocó aún más ira.
La brutal represión de las protestas callejeras, las detenciones de estudiantes dentro de las propias sedes universitarias -violando con ello su Ley de Autonomía- se saldó con más de 30 muertos y numerosos heridos.
Tras la extensión de las protestas el Gobierno decidió dar marcha atrás en su reforma de la Seguridad Social, dejarla congelada.
Pero ya era tarde, la represión había provocado un resultado antagónico al buscado: las protestas se masificaron y se unieron.
Desaparecieron por un momento las reivindicaciones sectoriales para transformarse en reivindicaciones políticas. Se alzó en todas las barricadas, en todas las manifestaciones, el grito de libertad, de democracia, de exigencia de responsabilidades políticas y policiales por los muertos y heridos.
La juventud lideró las protestas, los autoconvocados, un movimiento espontáneo equivalente -salvando las distancias- al movimiento indignado y del 15M español, hijos del sandinismo de las décadas de los 1970 y 1980. Pese al férreo control de la mayoría de centrales sindicales, estudiantiles y de las ONG por parte del régimen, la pareja presidencial tuvo que enfrentarse al mayor estallido social desde la vuelta al poder en 2007.
Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se convirtieron en el centro de las protestas, personalizando en ellos la responsabilidad principal por la traición a la revolución sandinista que en su momento ilusionó a millones de personas.
Buena parte de la Iglesia católica que se había reconciliado con Ortega tras su sorprendente giro religioso y conservador, sumó finalmente su voz contra la represión y por el respeto a los derechos humanos.
El régimen Ortega-Murillo se encerró cada vez más en su burbuja.
“Deben renunciar. Sin que muera nadie más, sin obligar a los nicaragüenses a volver a las calles, deben renunciar. Fracasaron, se sobrepasaron. Humildemente, acéptenlo y renuncien. Es la única salida decente y digna que les queda”. Con esas palabras resumió Gioconda Belli, la veterana y respetada periodista sandinistas, poetisa, novelista y feminista nicaragüense, el sentir de las y los manifestantes.
Pero la represión siguió y ante ella miles de jóvenes en todo el país volvieron a salir a la calle y a montar barricadas y a enfrentar policías y grupos paramilitares como hace cuarenta años hicieron sus padres o abuelos para combatir contra la dictadura de Somoza.
Esa rebelión popular que estalló hace más de un año, el 18 de abril de 2018, y que mantuvo el pulso al régimen hasta septiembre de ese año, ha dejado ya un saldo de más de 300 muertos, más de 2.000 heridos y cerca de 770 detenidos. Sigue habiendo aún decenas de desaparecidos. Hay también más de 30.000 nicaragüenses exiliados en la vecina Costa Rica.
El Gobierno ha logrado doblegar por el momento la protesta a base de represión, ahora más selectiva; de prohibir las manifestaciones; de censurar los medios de comunicación; del uso de coordinadores -comisarios políticos- en la Administración pública, de rotonderos, que controlan que no haya disturbios callejeros. Pero el régimen agoniza.
Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos cada vez hacen más efecto y el Gobierno tiene menos margen para medidas clientelistas.
La aplicación por parte del Departamento del Tesoro estadounidense de la Ley Magnitzky contra el régimen nicaragüense ha alcanzado en abril de 2019 a la propia vicepresidenta, Rosario Murillo y a uno de los hijos que tiene con Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, Asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental ProNicaragua.
El halcón Consejero de Seguridad de la Administración Trump, John Bolton, acusó a Laureano Ortega de dedicarse a “negocios corruptos en los que los inversionistas extranjeros pagaban por un acceso preferencial a la economía nicaragüense”.
El embargo de los activos en EE UU también afecta de lleno al Banco Corporativo (Bancorp), el banco central nicaragüense, acusado de blanqueo de capital.
A inicios de abril pasado terminaba una nueva ronda de negociaciones entre los sectores más representativos y con más capacidad de convocatoria de la oposición, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el Gobierno nicaragüense, sin que se lograran avances significativos.
La UNAB, creada en octubre pasado, aglutina a sectores campesinos, indígenas, estudiantiles, ecologistas, feministas y empresariales -agrupados en la Articulación de Movimientos Sociales- y a organismos como Sociedad Civil, la Coordinadora Universitaria, los Movimientos 19 de abril, Alianza Cívica, o el Frente Amplio por la Democracia.
Entre las demandas básicas de la oposición figura la liberación de los 770 presos políticos; el respeto pleno de la libertad de expresión y la delimitación de responsabilidades por la muerte de más de 320 personas por la represión policial y parapolicial.
El 16 de marzo pasado, mientras tenían lugar estas negociaciones, fueron detenidas en Managua la ex comandante sandinista Mónica Baltodano -condecorada con la más alta distinción de Nicaragua, la orden Carlos Fonseca- junto con su hija Sofana y decenas de personas durante una manifestación callejera pacífica en la que se denunciaba la represión y se exigía la liberación de los presos políticos. Ricardo Baltodano, hermano de la ex guerrillera, es uno de esos detenidos.
A pesar de que el Gobierno aceptó inicialmente esas reivindicaciones, hasta inicios de mayo pasado solo habían sido excarcelados 100 de los 770 presos, pero sometiéndolos inmediatamente a arresto domiciliario.
Supuestamente a fines de junio de este año serían liberados todos, bajo supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Tampoco se respeta aún la libertad de expresión; varios medios digitales fueron cerrados en los últimos meses. En diciembre pasado le tocó el turno a Confidencial, uno de los periódicos más influyentes, cerrado sin existir siquiera orden judicial. El régimen se resiste a aflojar su férreo control de la situación.
Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaraba a fines de abril pasado: “Esta situación es adicionalmente grave porque ha sido posible debido al control total del aparato público por parte del gobierno y la falta de independencia del poder Judicial, del Ministerio de la Defensoría Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De este modo, cuando una persona sufre abusos y violación de sus derechos, no puede recurrir a ningún órgano del Estado" 14/.
Ante las críticas de la CIDH y del Grupo de Expertos Independientes de la OEA, Ortega decidió expulsarlos del país acusándolos de emitir fake news sobre la realidad en Nicaragua.
Por su parte, los sectores más representativos de la empresa privada, la COSEP y especialmente aquellos empresarios ligados al sector turístico, pilar de la economía nicaragüense, han terminado rompiendo con Ortega después de años de alianza, intentando adaptarse a los nuevos tiempos que corren.
La inestabilidad social y las sanciones de EE UU afectan también al empresariado, que no quiere ya seguir siendo identificado como aliado de Ortega.
La suerte parece echada y la Administración Trump se muestra a su vez decidida ahora a asfixiar a Nicaragua al mismo tiempo que a Venezuela y Cuba.
El debilitamiento de la democracia en todos estos años en Nicaragua y la falta aún de alternativas políticas claras que puedan canalizar el descontento cada vez más amplio de la población, no permiten prever todavía cómo se producirá el cierre de esta década de orteguismo, ni cuál será el futuro de este país y qué rol jugará en él el sandinismo.
19/07/2019
Roberto Montoya, periodista especializado en política internacional, es miembro del Consejo Asesor de viento sur.
http://www.igadi.org/web/publicacions/tempo-exterior/tempo-exterior-no-38
Notas:
1/ Daniel Ortega Saavedra, Biografía, Ortiz de zárate, Roberto, CIDOB, Barcelona, 2016, p. 4, disponible en
2/ Nicaragua sandinista: del sueño a la realidad (1979-1990), Molero, María, IEPALA Editorial, Madrid 1988.
3/ El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990, Zamora, Augusto R., Fondo Editorial CIRA, Managua 1996.
4/ Patas arriba, la historia del mundo al revés, Galeano, Eduardo, Ed. Siglo XXI, México D.F., 1998.
5/ El FSLN y el Partido Liberal se han convertido en una sola fuerza, Guillermo Pérez Leiva, diponible en viento sur, septiembre 2000, disponible en http://cdn.vientosur.info/VScompletos/vs_0052.pdf
6/ Disponible en Mujeres en Red, https://www.publico.es/politica/elecciones-2019-iglesias-domingo-poderosos.html
7/ Entrevista a Mónica Baltodano, 25/07/2018, disponible en https://vientosur.info/spip.php?article14036
8/ Idem.
9/ La política de terror del régimen coloca al Ejército ante una encrucijada, Roberto Cajina, Envío digital, disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/5507
10/ Canal de Nicaragua, ¿sueño o pesadilla?, Mauricio Vicent, El País, 28/11/2014.
11/ Texto completo disponible en http://tratarde.org/preguntas-impertinentes-de-eduardo-galeano-a-proposito-del-desastroso-proyecto-de-canal-interoceanico-en-nicaragua/
12/ Daniel Ortega ha gozado de apoyo del FMI prosiguiendo una política a favor del gran capital nacional e internacional, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas, disponible en https://vientosur.info/spip.php?article14316
13/ El cerco se estrecha y en la mira, las redes sociales, Envío digital, Número 433, Abril 2018, disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/5465
14/ Relatora especial de CIDH: "Ortega debe cumplir los acuerdos", disponible en https://www.dw.com/es/relatora-especial-de-cidh-ortega-debe-cumplir-los-acuerdos/a-48540080
Referencias
Barraclough, Solon, Van Buren, Ariane, Gariazzo, Alicia, Sundaran, Aujali, Utting, Peter, Nicaragua, desarrollo y superviviencia, IEPALA Editorial, Madrid, 1988.
Borge, Tomás, Ruiz, Henry, Núñez, Carlos, Arce, Bayardo, Tirado, Victor, Carrión, Luis, Nicaragua, la batalla por el poder ideológico, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1986,
Fajardo, José, Centroamérica hoy, todos los rostros del conflicto, Ed. La oveja negra, Bogotá, 1980.
Galeano, Eduardo, Patas arriba, La historia del mundo al revés, Ed. Siglo XXI, México D.F., 1998)
Laudy, Marion, Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya, Siglo XXI, México D.F.1988.
Martínez Lillo, Pedro, Rubio Apiolaza, Pablo, América Latina actual. Del populismo al giro de izquierdas, Los libros de la Catarata, Madrid, 2017.
Molero, María, Nicaragua sandinista: del sueño a la realidad (1979-1988), IEPALA Editorial, Madrid 1988.
Roitman Rosenmann, Marcos, Por la razón o la fuerza. Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina, Siglo XXI, Madrid, 2019.
Zamora, Augusto, La paz burlada, los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, Editorial SEPHA, 2006, pg. 113), El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990, Fondo Editorial CRIDA, Managua, 2006, pg. 111.
Wheelock, Jaime, Carrión, Luis, Apuntes sobre el desarrollo económico y social de Nicaragua, Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del FSLN, Managua.
Zibechi, Raúl, Machado Decio, Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo, Ed. Zambra/Baladre, 2017.